Elisa caminaba por la orilla del mar. Las pequeñas olas le golpeaban los tobillos y salpicaban sus piernas con espuma. Estaba disfrutando intensamente un día dorado de fin del verano en la playa casi desierta. De pronto, algo le llamó la atención: sobre la arena húmeda y burbujeante, reposaba una masa gelatinosa del tamaño de un plato sopero con unos tentáculos que parecían extraños fideos, en su interior. Era la medusa más grande que había visto en su vida.
No sin cierta repugnancia, la tocó con la punta de la ojota, sin saber muy bien para qué. Quizás para ver si estaba viva; quizás por simple curiosidad. Como los chicos, que van por el mundo tocando todo para descubrir de qué se trata, de qué está hecho. Como hacía tantos años en esa misma playa había tocado y conocido la arena y los caracoles; había jugado a escapar de las olas y a perseguirlas, había llorado con el roce de las medusas (no tan grandes como esa, pero seguramente igual de molestas) y las había tapado vengativamente con arena húmeda cuando las encontraba, como a ésta, fuera del agua.
¡Cómo se había divertido! Recordaba los veranos interminables en la casona frente al mar. Ni bien acababan las clases, empezaban los preparativos para ir a la costa. Era casi una mudanza, ya que llevaban todo lo necesario para los tres meses de vacaciones y siempre a último momento se agregaba algo más “por las dudas hiciera falta”, algo que podía ser un remedio, botas de lluvia o la licuadora. El viejo Chevrolet del abuelo parecía una carreta de colonos, y la cabecita de Bamba, la perra de la abuela, asomaba por la ventanilla. El padre los despedía, prometiendo ir a verlos todos los fines de semana mientras la madre le hacía las últimas recomendaciones. Finalmente, el abuelo ponía en marcha el auto y, como si sonara el disparo de largada, en ese preciso momento Elisa sentía que empezaban las vacaciones.
Después, la ruta, el sol, las vacas, los ranchitos, la parada del almuerzo y vuelta al camino; más vacas, perdices, trenes que pasaban, bandadas de pájaros, aburrimiento, veo-veo, siesta, llegada.
La casa siempre estaba oscura y olía a humedad, pero nadie lo notaba salvo la abuela, que fruncía la nariz mientras iba abriendo los postigos de cada ventana. La perra retozaba en el jardín y Elisa aprovechaba para escaparse a saludar al mar y a recoger los primeros caracoles de la temporada.
Elisa se incorporó con un suspiro. Con lentitud empezó a caminar nuevamente. Debía caminar una hora por día, le había dicho el médico, para evitar la osteoporosis. Después iría a sentarse a un barcito a tomar café, o mejor un licuado, hasta la hora de almorzar. De repente, le pareció que el día no era tan luminoso como un rato antes. Detrás de ella, una ola arrastró a la medusa hacia el mar.
No sin cierta repugnancia, la tocó con la punta de la ojota, sin saber muy bien para qué. Quizás para ver si estaba viva; quizás por simple curiosidad. Como los chicos, que van por el mundo tocando todo para descubrir de qué se trata, de qué está hecho. Como hacía tantos años en esa misma playa había tocado y conocido la arena y los caracoles; había jugado a escapar de las olas y a perseguirlas, había llorado con el roce de las medusas (no tan grandes como esa, pero seguramente igual de molestas) y las había tapado vengativamente con arena húmeda cuando las encontraba, como a ésta, fuera del agua.
¡Cómo se había divertido! Recordaba los veranos interminables en la casona frente al mar. Ni bien acababan las clases, empezaban los preparativos para ir a la costa. Era casi una mudanza, ya que llevaban todo lo necesario para los tres meses de vacaciones y siempre a último momento se agregaba algo más “por las dudas hiciera falta”, algo que podía ser un remedio, botas de lluvia o la licuadora. El viejo Chevrolet del abuelo parecía una carreta de colonos, y la cabecita de Bamba, la perra de la abuela, asomaba por la ventanilla. El padre los despedía, prometiendo ir a verlos todos los fines de semana mientras la madre le hacía las últimas recomendaciones. Finalmente, el abuelo ponía en marcha el auto y, como si sonara el disparo de largada, en ese preciso momento Elisa sentía que empezaban las vacaciones.
Después, la ruta, el sol, las vacas, los ranchitos, la parada del almuerzo y vuelta al camino; más vacas, perdices, trenes que pasaban, bandadas de pájaros, aburrimiento, veo-veo, siesta, llegada.
La casa siempre estaba oscura y olía a humedad, pero nadie lo notaba salvo la abuela, que fruncía la nariz mientras iba abriendo los postigos de cada ventana. La perra retozaba en el jardín y Elisa aprovechaba para escaparse a saludar al mar y a recoger los primeros caracoles de la temporada.
Elisa se incorporó con un suspiro. Con lentitud empezó a caminar nuevamente. Debía caminar una hora por día, le había dicho el médico, para evitar la osteoporosis. Después iría a sentarse a un barcito a tomar café, o mejor un licuado, hasta la hora de almorzar. De repente, le pareció que el día no era tan luminoso como un rato antes. Detrás de ella, una ola arrastró a la medusa hacia el mar.
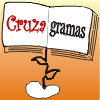

No hay comentarios:
Publicar un comentario